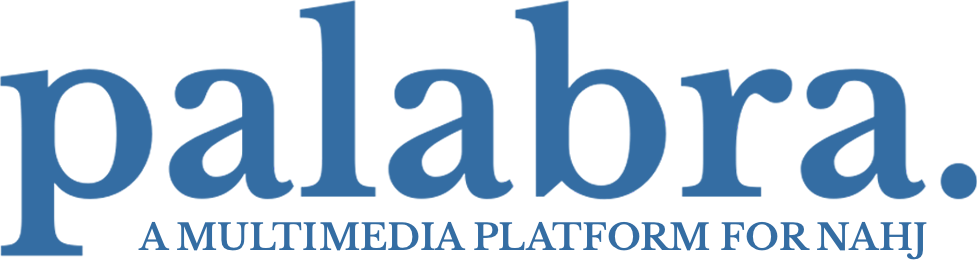Miedo y resistencia: estudiantes latinos enfrentan nuevas presiones en universidades de Arizona
Matilde durante una protesta estudiantil en enero de 2025 en la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Foto cortesía de Aliento
De las marchas al silencio: Cómo las políticas de Trump están reescribiendo — a fuerza de miedo — la vida de los estudiantes latinos en Arizona.
Click here to read this story in English.
Matilde tomó el megáfono y habló con firmeza. Su voz se abrió paso por los jardines de la Universidad Estatal de Arizona (ASU en inglés), donde cientos de estudiantes avanzaban tras ella en fila cerrada, algunos cargando carteles con frases como, “We all belong” (Todos pertenecemos). Era una mañana fría de enero, pero el ambiente se sentía cargado de un cálido entusiasmo.
Con cada paso, los estudiantes, en su mayoría inmigrantes y latinos, repetían al unísono, “Vamos a seguir soñando”, “Vamos a seguir estudiando”, “El estudio es para todos”. Matilde, al frente de la marcha se sentía empoderada, orgullosa, y apoyada.
El entusiasmo de Matilde se desvaneció poco después de que la primavera acabase en Arizona. Su voz, antes firme y proyectada, adoptó un tono más bajo, medido. Un soleado día de abril sentada en el recinto de ASU en Tempe, su conversación se tornó cautelosa, evitaba términos como “Trump” o “deportación”. El miedo, silencioso pero persistente, se había instalado.
Matilde es un seudónimo. Decidió usarlo por protección. Aunque nació en Estados Unidos, sus padres son mexicanos y no tienen documentos. Su temor no es por sí misma, sino por su familia. Le preocupa que las nuevas políticas impulsadas por la administración de Donald Trump pongan en riesgo a quienes, como sus padres, viven en la sombra. Para ella, los estudiantes se han convertido en un blanco visible.
Trump ha intensificado el escrutinio sobre las universidades y los organismos que las acreditan como parte de una campaña para frenar lo que él dice es una agenda “progresista”. Su administración ha dirigido particular atención a los programas de diversidad, equidad, e inclusión, cuestionando su legitimidad y amenazando con recortes si no se alinean con sus prioridades ideológicas.
‘Ahora, ya tiene miedo a protestar porque les dijeron que les iban a quitar las becas y expulsarlos. Siente que los están bloqueando para no tener libertad de expresión’.
Matilde participa activamente en el Concilio Barrett, una organización estudiantil dentro de la facultad de honores en ASU que promueve la identidad hispana a través de eventos culturales. Pero ahora, teme que esas actividades — que ofrecen pertenencia a muchos estudiantes latinos — desaparezcan del calendario universitario en medio de la creciente presión política sobre los programas de diversidad.
“Es muy estresante pensar que no tendremos esos eventos, porque cuando llegué a ASU, esos eventos fueron los que me hicieron sentir ‘Oh my goodness’ aquí están los hispanos”.
Más de 500 instituciones en Estados Unidos ofrecen servicios a estudiantes hispanos, y se prevé que esa cifra aumente a medida que más universidades sean designadas como Instituciones de Servicio para Hispanos, o HSI en inglés. Para 2026, se espera que esta cifra supere los 4,3 millones de estudiantes hispanos.
La Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Arizona, y la Universidad del Norte de Arizona, entre otras, son reconocidas oficialmente con la designación federal HSI, lo que significa que la matrícula de estudiantes hispanos representa al menos el 25% del estudiantado.
Protesta estudiantil en enero de 2025 en la Universidad Estatal de Arizona (ASU). ASU está clasificada como una Institución de Servicio a Hispanos (HSI) porque al menos el 25% del estudiantado es de origen latino. Foto cortesía de Aliento
Un poco más de 9,500 estudiantes indocumentados y estudiantes protegidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA por sus siglas en inglés) asisten actualmente a universidades públicas en Arizona, según el grupo de líderes universitarios Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration.
Los estudiantes latinos constituyen el 45% en general en Arizona, pero sólo el 25.5% en las tres universidades públicas del estado. Los estudiantes anglosajones representan el 51%. Según Helios, una organización centrada en la educación universitaria, se proyecta que los latinos superen el 50% de la matrícula para 2026, una brecha que plantea preguntas sobre representación y acceso. Una brecha que podría ampliarse, debido a las nuevas políticas antiinmigrantes que se están imponiendo en las universidades.
Sofocan sus voces
El día que Matilde alzó la voz durante el mitin en ASU, Yadira — una madre inmigrante del sur de Phoenix, quien pidió proteger su identidad — estaba paralizada por el miedo. Su hija, otra estudiante del recinto de Tempe, había decidido unirse a la manifestación convocada por Aliento, una organización que aboga por los estudiantes, los indocumentados, y familias de estatus mixto.
Formó parte de los más de mil estudiantes y simpatizantes que marcharon alrededor de una mesa donde se encontraban cuatro miembros del grupo estudiantil College Republicans United, quienes habían anunciado en redes sociales un evento para el 31 de enero.
“Estaremos en una mesa en la universidad pidiendo a nuestros compañeros que denuncien ante el ICE a sus compañeros de clase delincuentes para su deportación”, publicó el grupo en la red social X. La publicación incluía un enlace a un formulario oficial de denuncia del sitio web del ICE para quienes “no pueden esperar hasta el viernes y necesitan presentar una denuncia YA”.
La hija de Yadira, de 20 años, estudia en ASU, y ese día venció sus miedos y se unió a la protesta. Semanas después, la ansiedad ha comenzado a pesar más que sus deseos de equidad. En los peores días, le pide a su madre que considere regresar a México. “Mamá, deberíamos hacer una casa allá por si nos llegan a sacar”, le dice entre lágrimas. “Para tener a dónde irnos”.
Matilde, hija de inmigrantes mexicanos, superó sus miedos y se alzó contra la retórica antimigratoria en su universidad. Foto de Beatriz Limón
Yadira emigró de Michoacán, México, a los 17 años y crió cinco hijos en Arizona. Aunque nacieron en Estados Unidos, sus hijos han crecido con el temor que acompaña ser parte de una familia con estatus mixto. En 2013, su padre fue deportado y nunca volvieron a verlo. Ese recuerdo todavía marca sus vidas.
“Ahora, ya tiene miedo a protestar porque les dijeron que les iban a quitar las becas y expulsarlos. Siente que los están bloqueando para no tener libertad de expresión”, dijo Yadira.
Yadira dice que sus hijos ciudadanos viven con el temor constante de ser detenidos por el simple hecho de parecer latinos. “Tienen miedo de salir sin identificación, sufren de ansiedad, depresión,” cuenta. “Imagínese, si a los nativos los han detenido”.
‘El núcleo de la ansiedad es la falta de información y la expectativa de lo que pudiera pasar’.
Alfredo Padilla, profesor-investigador en psicología en la Universidad Autónoma de Baja California y miembro de la Asociación Americana de Psicología, explicó que gran parte de la ansiedad que viven los jóvenes inmigrantes tiene su raíz en la ambigüedad. Las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, dijo, carecen de claridad.
“El núcleo de la ansiedad es la falta de información y la expectativa de lo que pudiera pasar”. Lo más dañino, advirtió, ocurre cuando esa incertidumbre sugiere escenarios amenazantes. “Si lo que pudiera suceder es malo, se pone en riesgo la integridad física o psicológica”.
El fenómeno ya iba en aumento antes de la pandemia. Durante el año académico 2020-2021, como consecuencia del COVID-19, el 73% de los estudiantes pos-secundaria reportó niveles más altos de estrés y ansiedad, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
Uno de los desafíos más urgentes, advirtió, es frenar el crecimiento de las conductas suicidas entre jóvenes de 8 a 19 años. “Y si a todo este contexto que ya venía sucediendo, le agregas más incertidumbre”, dijo Padilla, “el panorama se vuelve aún más alarmante.”
“Con papeles en mano” en universidades
Un correo electrónico se empezó a compartir con rapidez en los salones de clase. La Universidad de Arizona emitió nuevas directrices para estudiantes internacionales, recomendando que porten en todo momento copias físicas y digitales de sus documentos migratorios, incluyendo el pasaporte, el formulario I-94, y pruebas de estatus. La medida, compartida recientemente a través de un correo electrónico, responde a las políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración Trump.
La advertencia académica ocurre en un contexto de creciente incertidumbre para los estudiantes internacionales en las universidades. Muchos estudiantes internacionales han visto sus visas revocadas en Estados Unidos, pero el alcance total del impacto sigue sin estar claro, incluso en Arizona, donde universidades como ASU y UA reportan decenas de casos.
‘Voy a seguir haciendo lo que hago hasta que alguien venga y literalmente me saque de las greñas, arrastrando, porque no se los voy a poner fácil … yo no renuncio, a mí me sacan’.
Muchos de sus programas y sitios de diversidad ya han sido eliminados como es el caso del centro de recursos para estudiantes inmigrantes de la universidad (Immigrant Student Resource Center). Mediante un correo enviado a la UA nos confirmaron que el sitio web había sido cerrado. También, eliminaron la frase “comprometidos con la diversidad e inclusión” de su reconocimiento de tierras, lo que provocó una reacción negativa por parte de estudiantes y líderes indígenas. Igual está sucediendo en ASU, donde modificaron sin anuncio los recursos LGBTQ+ en varios sitios web y redirigieron los enlaces a una página de la Rainbow Coalition.
Ante esta situación, más de 150 presidentes de colegios y universidades estadounidenses firmaron una declaración denunciando la “extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes” de la administración Trump en las universidades. Las tres universidades públicas de Arizona no firmaron la misiva.
La carta estatutaria de ASU enfatiza la inclusión: “…No se mide por quién excluye, sino por quién incluye y cómo triunfan”. El texto se exhibe cerca de Durham Hall en Tempe. Foto de Sydney Lovan/Cronkite News
Sandra, una maestra que por motivos de seguridad pidió proteger su identidad y que dirige uno de los programas de diversidad más influyentes en ASU, reconoció que la situación que se vive es “algo horrible”.
“Debemos tener cuidado. No queremos que la universidad se convierta en un campo de ataque”, comentó a palabra.
La realidad que Sandra observa para los estudiantes es muy complicada, desde su perspectiva varía según su estatus migratorio: los indocumentados enfrentan desafíos distintos a los de quienes tienen DACA. Aquellos con ciudadanía, aunque protegidos legalmente, también cargan con la angustia de tener familiares indocumentados. Para los estudiantes internacionales, la incertidumbre es otra constante.
“Hay chicos que son ciudadanos, pero el papá fue deportado, y el papá era el que ganaba el dinero para la familia”, dijo Sandra. “Entonces, ¿qué hace esa familia ahora? Es una situación muy estresante para los estudiantes”.
Universidades en todo el país, tras años de construir iniciativas centradas en la diversidad, equidad, e inclusión, ahora se ven obligadas a desmantelar esos esfuerzos, ante un clima político cada vez más hostil.
Sandra no sabe si su programa seguirá en pie en ASU, pero tiene clara su postura. “Voy a seguir haciendo lo que hago hasta que alguien venga y literalmente me saque de las greñas, arrastrando, porque no se los voy a poner fácil”. Mientras otros se retiran, dice, “yo no renuncio, a mí me sacan”.
‘Tienen miedo a hacer las cosas regulares que en la pasada administración eran normales, ir a la escuela, al trabajo, a la iglesia, al hospital. Está afectando mucho la salud mental, la ansiedad, el estrés, la falta de poder tomar decisiones’.
El 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva que afecta a estudiantes universitarios no ciudadanos que reciben matrícula estatal y que amenaza con revertir uno de los avances más significativos para los estudiantes sin estatus legal en varios estados. La medida pone en la mira la Proposición 308, aprobada por votantes de Arizona en 2022, que permite a estos estudiantes pagar matrícula estatal en universidades y colegios comunitarios. De implementarse, los jóvenes sin estatus migratorio tendrían que pagar hasta tres veces más por su educación.
Al menos 25 estados, junto con Washington, D.C., han aprobado leyes o políticas de “equidad en la matrícula” que permiten a estudiantes sin documentos y “Dreamers” - los beneficiarios de DACA - pagar cuotas estatales si cursaron y se graduaron de preparatorias locales. Arizona se encuentra entre ellos, junto con estados como California, Texas, Nueva York, y Florida.
Mónica Andrade, abogada y directora de Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, advirtió que los intentos por castigar a los estados que amplían el acceso a la educación superior son equivocados y contraproducentes.
“Los estados han tenido desde hace mucho tiempo la autoridad para establecer políticas de matrícula estatal que reconocen los profundos vínculos de los estudiantes inmigrantes con sus comunidades”, dijo en un comunicado. “Penalizarlos por ello socava aspiraciones individuales y debilita el futuro económico de nuestros estados y del país”.
Marcha estudiantil en apoyo a la comunidad migrante en ASU. Foto cortesía de Aliento
“Cambiando corazones y mentes”
Para José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos de Aliento, y uno de los principales impulsores de la Propuesta 308, lo que antes era solo palabrería por parte de Trump ahora es una amenaza real. Antes, dijo, Trump todavía estaba rodeado de personas que creían en las instituciones y en el estado de derecho.
“Ahora está haciendo todo lo que no pudo hacer en su primer término. Mucha gente todavía no se dan cuenta”.
Los jóvenes se acercan a Aliento con miedo. La ansiedad por lo que pueda pasarles a ellos o a sus familias, les hace cuestionarse situaciones como llenar sus impuestos, buscar ayuda financiera para la universidad usando el formulario federal FAFSA, llenar solicitudes de becas, o simplemente ir a la universidad.
“Tienen miedo a hacer las cosas regulares que en la pasada administración eran normales, ir a la escuela, al trabajo, a la iglesia, al hospital. Está afectando mucho la salud mental, la ansiedad, el estrés, la falta de poder tomar decisiones”, dijo Patiño.
‘El éxito que hemos tenido es cambiando corazones y mentes’.
Patiño, de 36 años, también siente temor, no por él, sino por su familia. Como activista, sabe que los riesgos son parte del trabajo; fue arrestado en 2013 durante un acto de desobediencia civil.
“Veníamos de un momento distinto, nos sentíamos empoderados, habíamos ganado DACA, la gente había salido de la oscuridad, se estaban aceptando más las historias de los inmigrantes, había más compasión y empatía”.
Comenta que hoy en día el miedo ya no está en las calles. Está en casa. Le preocupa que las nuevas políticas apunten directamente a las familias como la suya. “Lo que se me hace muy cruel e injusto es que ahora quieran ir contra las familias”. Aun así, su esperanza persiste. “Yo soy terco y no me doy por vencido fácilmente”, dijo. “El éxito que hemos tenido es cambiando corazones y mentes”.
José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos de Aliento, es activista desde hace más de una década en Arizona. Foto por Daniel Robles para palabra
Haciendo comunidad
Padilla, el doctor en psicología, dijo que en tiempos de crisis, lo que más ayuda es algo tan sencillo como reunirse. En un foro virtual reciente de la Federación Europea de Colegios de Psicólogos se discutió cómo los profesionales pueden apoyar a comunidades bajo presión. La respuesta fue clara: construir comunidad.
“Reunirse y platicar lo que está viviendo cada quien, entender que no eres el único te da la oportunidad de ayudar a otros y olvidarte de tu ansiedad. Esa unión que se pueda formar es una forma de mantener la estabilidad emocional”.
También propuso mirar más allá de las fronteras. Los foros internacionales, señaló, pueden ofrecer respaldo sin la interferencia de los gobiernos federales. “Afortunadamente, puedes participar en redes internacionales sin sujetarse a normas locales”.
Una historia de lucha y tenacidad
Para la activista Raquel Terán, el clima político en Arizona no es nuevo. Aunque el extremismo ha aumentado, recuerda las redadas del entonces alguacil Joe Arpaio y el temor que generó la ley SB1070 en las comunidades migrantes en el 2010.
Siendo estudiante, Terán formó parte de la resistencia contra estas políticas. Con poco más de 20 años, pasó noches acampando frente al capitolio estatal, exigiendo justicia y derechos para su comunidad. “Tenemos la libertad de expresión, y ese es el primer derecho constitucional que debe ser respetado”.
Para ella, intentar silenciar a los estudiantes mediante el miedo es un error, sobre todo en tiempos como estos. Cree firmemente que la organización comunitaria sigue siendo la herramienta más poderosa frente a la desigualdad.
“Tenemos que usar las cortes, pelear en todos los niveles. Vamos a organizar una fuerza política, porque la Constitución de todas maneras existe”, dijo.
Raquel Terán en las afueras del capitolio de Arizona durante una manifestación en contra del proyecto de ley SB1164, que permitiría a agencias policiales estatales y locales colaborar con autoridades migratorias federales. Foto cortesía de Progress Now, via Raquel Terán
Terán trazó su camino del activismo al poder: de joven manifestante frente al capitolio a legisladora estatal, presidenta del Partido Demócrata en Arizona y aspirante al congreso federal. Durante más de 16 años, ha defendido con firmeza los derechos civiles, laborales, migratorios y reproductivos.
“Los estudiantes no deben de olvidar el poder que tienen, de poner presión en las instituciones, que la administración no deje intimidar el liderazgo de las escuelas”, dijo Terán, quien ahora lidera Proyecto Progreso, una coalición contra políticas antimigrantes.
Apoya las voces de periodistas independientes.
|
Matilde acaricia el dije con la figura de Jesús que cuelga de su cuello. La fe la sostiene. Cree que los estudiantes y la comunidad migrante saldrán adelante. Conoce el dolor — un familiar fue deportado — y también la resistencia: creció en el norte de Phoenix, en una escuela mayormente anglosajona donde dijo que intentaron arrebatarle su cultura y su idioma.
“No se gana el odio y el miedo con más miedo, sino con amor, fe y buenas intenciones. Eso es lo que nos va a ayudar en este mundo”, comentó.
Luce una camiseta de Brasil, un tributo a su pasión por el fútbol. Fue delantera en su equipo de preparatoria hasta que una lesión la obligó a hacer una pausa. Jugó más allá del dolor, hasta que un choque rompió el tendón de su rodilla.
Sabe que regresará, cuando esté lista, cuando nada la detenga.
“Soy una persona que no sabe parar”, dijo con una sonrisa traviesa.
Matilde tiene fe en que los estudiantes y la comunidad migrante saldrán adelante. Foto por Beatriz Limón
—
Beatriz Limón es una periodista independiente con una extensa experiencia en el campo de las comunicaciones. Durante su carrera, se ha desempeñado como corresponsal en Arizona y Nuevo México para la agencia internacional de noticias EFE, así como para The Arizona Republic, donde contribuyó con la publicación latina La Voz. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Historia. Ha sido reportera y editora en diversos periódicos mexicanos. Ha recibido becas de la Solutions Journalism Network y ha contribuido con reportajes para el Labor Cohorte de SJN. Actualmente, es becaria de la Education Writers Association con una serie de reportajes sobre el tema: “La preocupante situación de la salud mental de los estudiantes latinos en Arizona”. Además de su labor periodística, es una fotógrafa profesional destacada y columnista del periódico El Imparcial. Asimismo, colabora en medios como Arizona Luminaria, Factchequeado, palabra, y Conecta Arizona. @BetyLimon16
Patricia Guadalupe, criada en Puerto Rico, es una periodista multimedia bilingüe radicada en Washington, D.C. que cubre las noticias de la capital para medios en inglés y español, además de ser la editora interina de palabra. Fue presidenta del local en Washington, D.C., de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y anteriormente trabajó como reportera en la ciudad de Nueva York. Ha sido editora y reportera de Hispanic Link News Service, reportera de WTOP Radio (afiliada de CBS News), corresponsal en Washington de WKAQ Radio y Radio Bilingüe, reportera colaboradora de la cadena CBS Radio y Latino USA de NPR, y es corresponsal para NBC Latino y la revista Latino, entre otras. Es graduada de Michigan State University y tiene una maestría de la George Washington University. También es profesora adjunta en la Facultad de Comunicación de American University y en el buró de Washington de la Facultad de Periodismo de Florida International University. @PatriciagDC